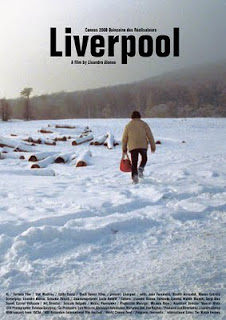- “What could happen?
- Who knows? That´s what makes this so exciting?”
Conversación entre Mimi y Bubba, The Adjuster, Atom Egoyan
- “I don´t like the idea
- What?
- Giving our house to strangers.”
Conversación entre Hera y Noah, The Adjuster, Atom Egoyan
“Esperemos que Dios le de paz y descanso mientras esté bajo nuestro techo. Que este cuarto sea su segundo hogar. Que sus seres queridos estén cercanos en pensamientos y sueños. Que el negocio que lo trajo prospere. Que cada llamada y cada mensaje que reciba se sume a su felicidad. Cuando partan que su viaje sea seguro ya que todos somos viajeros. Que los días en el motel le sean placenteros, provechosos para la sociedad, útiles para aquellos que lo encuentren y una alegría para aquellos que lo conozcan y lo aman.”
Tarjetas de bienvenida a los huéspedes en el Motel, The Adjuster, Atom Egoyan
“La necesidad absoluta es el mal absoluto”
William Burroughs
Una mano agigantada te recuerda los terribles lienzos de Guayasamín: larga, huesuda y translúcida, detrás del fulgor anaranjado de una linterna y sombras, espesas sombras delimitándola… aquella música, esa hipnosis, estás estremecido… ya estás en el viaje, viajando… The adjuster ha comenzado. No volverás a ser el mismo. Ya lo verás.
Hay tantas lecturas de una obra como lectores y estos tienen, como dice Borges, una naturaleza inevitablemente heraclitiana (por la sucesión de experiencias, pensamientos, sueños y emociones que hacen del “yo” un mero espejismo de estabilidad), lo que equivale a decir que hay infinitas lecturas de una obra, infinitas obras dentro de una misma obra. Este ensayo propone una lectura específica de The Adjuster (El Liquidador) de Atom Egoyan, el brillante realizador armenio-egipcio-canadiense, y ésta es justamente la de alguien que ha “vivido” el filme en épocas muy diferentes de su vida. La propuesta se concentra en una aproximación analítica, en primera instancia, que evoluciona desde una mirada puramente cinematográfica o estética, pasa por el lente sociológico para terminar en una perspectiva esotérica. El cine y la vida – son tan admirablemente parecidos – comparten una riqueza tal que la triple lectura, por más minuciosa que sea, sigue siendo reduccionista. Conscientes de ello, se intentará llegar a una conclusión sintética que permita abordar el hecho cinematográfico como algo, ante todo, profundamente mágico y misterioso.
Equiparable a Exotica en belleza, pulcritud y, hay que decirlo, perfección, The Adjuster se sitúa entre las propuestas más profundas, lúcidas, terribles y hermosas del cine (mal) llamado posmoderno o, mejor dicho, post-hitchcockiano. Parida allá por los noventas (que vieron nacer Lost Highway, Crash, Pulp Fiction, The Big Lebowski, Fear and loathing in Las Vegas, por ejemplo), esta película concentra cualidades que difícilmente encontramos en las propuestas tanto clásicas como vanguardistas. Es única, es Egoyan a 100% de inspiración, es el momento en que todo concuerda para que los humanos recordemos la fragancia de ese concepto tan lejano a la cotidianeidad: perfección (relativa, cómo no, al vasto terreno del arte cinematográfico). Tiene un aire lynchiano: los bajos y el uso de las cuerdas, el tratamiento de los ambientes y la luz contribuyen a una sobredeterminación onírica de los sucesos; sin embargo, Egoyan nunca cede a la ambivalencia metafísica y a la multiplicidad ontológica como principio de evasión o trascendencia. El universo de The Adjuster naufraga en un llano metafísico que pesa como una aciaga e infinita ausencia emocional. En ese sentido Egoyan se aproxima más a los realizadores que yo llamo “fríos” o monótonos: Haneke, Moodyson o, incluso, su compatriota Cronenberg (quien elabora la tremenda y complejísima ecuación cinematográfica que resulta en una “monstruosidad realista” o “realismo monstruoso”). Sin embargo, éstas son meras aproximaciones para situar la obra, contextualizarla: The Adjuster maneja una matemática muy propia de Atom Egoyan que, si bien nunca olvida el poder de la electricidad sensorial y de la hipnosis cinematográfica, funda su propuesta en una sólida estructura de guión que se propone ordenar el tiempo: no cronológicamente, como se ordena en apariencia, sino a través de una concatenación de sucesos claves en una secuencia emocional, un círculo dilucidador. Los recuerdos en Egoyan fungen de ingredientes para elaborar una receta – la identidad – cuyo sabor sólo se conocerá cuando se sirva sobre la mesa.
Los personajes bogan en un infierno que, poco a poco, deja de serlo – para convertirse en realidad única y absoluta – al desvanecerse lentamente la noción de un posible opuesto en el alma de los mismos. Noah y Hera, pareja cuasi-sonámbula de un funcionario de aseguradora y una censuradora de películas pornográficas, viven en una casa aislada en una llanura desoladora. Por otro lado, Bubba y Mimi, viven la anomia más incurable de nuestros tiempos. Su fortuna les ha llevado a cosificar totalmente al mundo y a las personas: ahora viven una insatisfacción permanente que les obliga a buscar experiencias cada vez más dementes y grotescas para llenar ese aterrador vacío.
Una de las obsesiones filosóficas de Georg Simmel fue la que respecta al valor de las cosas. Asimismo y en una línea muy cercana a la del pensador judío-alemán, esta película invita a una profunda reflexión sobre el acto de valorizar, los límites subjetivos del valor, la ilusión de objetividad en el valor monetario. Tanto Noah como Hera deben enfrentarse día a día al acto de “dar valor” a las cosas: él, a las cosas desparecidas por el fuego (voraz devastador de las pertenencias de sus clientes) y ella, a las imágenes que no son dignas de verse por un público “sano” y normal. Noah aparece como un ángel ante sus clientes en shock y les ofrece el mayor resguardo económico, logístico y burocrático con el fin de que la tragedia no se agrande. Hera es una madre seria y ejerce su (excepcional) trabajo con un profesionalismo intachable. Sin embargo, mientras transcurre el relato, vamos viendo como la situación no es, en absoluto, normal y ambos han hecho de sus oficios algo más que eso. ¿El dinero puede cubrir la pérdida de un incendio? ¿Cómo evaluar los objetos cargados de recuerdos y subjetividad? El valor, bien lo vio Simmel, no es una propiedad de las cosas sino que nosotros las “cargamos” de valor. El dinero, al objetivar las cosas, mide valores pero desde una desoladora exterioridad: es imposible cuantificar el verdadero valor de las cosas, id est: el valor subjetivo. El abismo que separa las dos formas de valor hace que Bubba y Mimi se sumerjan en un siniestro mundo de insatisfacción perpetua y de vomitivo spleen, su fortuna les ha hecho perder la asociación – en apariencia objetiva – entre el dinero y el mundo y, sobre todo, la noción misma de valor y su opaca relación con el mismo dinero. Pues, como muestra perfectamente este macabro retrato de nuestros tiempos, hay cosas cuyo valor trasciende lo monetario. ¿Cómo determinar el valor de las imágenes? ¿Qué parámetro utilizar para saber si una imagen vale ser percibida por la sociedad o no? Esos valores no forman parte del campo de lo mensurable pues son de orden moral. El aparato que monta la sociedad para determinar el valor moral de las cosas es mucho más pesado e ineficiente que el dinero: Hera trabaja dentro de una auténtica fábrica kafkiana de imágenes pornográficas, donde, según dice el funcionario perversamente interpretado por David Hemblen, no “valoran” sino que, más bien, “clasifican” material. En ese instante viene el cuestionamiento más profundo sobre la valoración: ¿La simple clasificación no será ya una forma axiológica? ¿Será posible un ordenamiento del mundo cuyas bases ontológicas no impliquen un acto valorativo? En ese sentido Egoyan, como hizo Simmel en su sistema filosófico, nos sumerge en un mundo donde todo, por el hecho de “ser”, ya tiene un valor respecto de otra cosa: nombrar es valorar. En el cine, el plano – maravilloso equivalente de la palabra en el lenguaje oral –, al mostrar algo, está excluyendo todo lo demás y por ende valora una realidad sobre otra. La ambivalencia radica en que una sociedad sólo puede convivir efectivamente con un solo parámetro último de valores: o es la tradición o es el dinero o es Dios o lo que ustedes quieran, pero sólo uno. A ese, todos los demás se someten automáticamente.
 Como bien vio Gilbert Durand, no es ajena la perspectiva sociológica del mundo de aquella, mucho más antigua y mundializada, del llamado esoterismo y de la arquetipología. Me preguntaba yo por qué me conmovía tanto una película que narra una realidad tan ajena a la mía que es una realidad andina, de tercer mundo y en vías de acceso a la revolución industrial (a Dios gracias) donde, por más que cunda el descontrol social y la reyerta perpetua, no se conocen esas soledades abrumadoras y esos dinerales “compensadores” que alimentan al monstruo espiritual auto-bautizado Primer Mundo. Sin embargo, el espectador de una película, de eso se trata el cine, viaja inmediatamente al universo presentado por un fenómeno de proyección-identificación: las cosas, físicamente, pasan delante de uno; pero para que la fiesta tenga sentido, como en un sueño, deben pasar dentro de uno.
Como bien vio Gilbert Durand, no es ajena la perspectiva sociológica del mundo de aquella, mucho más antigua y mundializada, del llamado esoterismo y de la arquetipología. Me preguntaba yo por qué me conmovía tanto una película que narra una realidad tan ajena a la mía que es una realidad andina, de tercer mundo y en vías de acceso a la revolución industrial (a Dios gracias) donde, por más que cunda el descontrol social y la reyerta perpetua, no se conocen esas soledades abrumadoras y esos dinerales “compensadores” que alimentan al monstruo espiritual auto-bautizado Primer Mundo. Sin embargo, el espectador de una película, de eso se trata el cine, viaja inmediatamente al universo presentado por un fenómeno de proyección-identificación: las cosas, físicamente, pasan delante de uno; pero para que la fiesta tenga sentido, como en un sueño, deben pasar dentro de uno.La casa Usher es una y son muchas: la casa Usher es una forma imaginal, una manifestación, revelación del interior “invisible” de Roderick; la fachada tiene su rostro en medio de un paisaje que, a su vez, es la “casa” cósmica del mismo personaje que se reproduce a escalas diferentes en esa vertiginosa lógica fractal en la que Poe basó su metafísica y estética. Es posible conmoverse ante una bella historia o imagen independientemente del contexto cultural porque éstas trabajan como símbolos, como los sueños. Esos símbolos son puentes entre el mundo exterior y el mundo interior, o la revelación más aclaradora del principio de correspondencia entre ambos.
(También) en ese sentido el cine es alquimia: nos catapulta a un mundo de símbolos, las luces interiores se disponen en sincronía con las luces del exterior. Esa es la lectura esotérica, y la que más me gusta, de esta travesía iniciada por los Lumière. En The Adjuster, como en el relato arriba mentado, la casa tiene un peso específico: es el símbolo que viene a auxiliarnos ante la imposibilidad de “ver” nuestros laberintos más íntimos. La familia de Noah y Hera vive en una pesadilla de tal densidad que se ha aunado a perfección con la realidad, anulándose ambas a favor de estado de sonambulismo despierto y de grito tan poderoso que su estruendo es similar al silencio y a la monotonía que inunda todo con una melancolía que emula un aterrador matrimonio entre Ballard y Poe.
 Cuando Hera confiesa a su marido que, sin importar el monto que determine el intercambio, a ella no le agradaría que extraños ocupen su casa, Egoyan muestra una amenaza similar a la de la “vecina” (interpretada por Grace Zabriskie) en INLAND EMPIRE, una actualización sutil de los antiguos emisarios de la oscuridad en las diferentes mitologías del mundo. La idea de “dejarse ocupar” a cambio de un valor monetario horroriza, la idea de abrir tus puertas a un lobo disfrazado de oveja es tan latente en la vida de todo ser humano que da vértigo: en eso consiste la identidad, en abrir y cerrar puertas.
Cuando Hera confiesa a su marido que, sin importar el monto que determine el intercambio, a ella no le agradaría que extraños ocupen su casa, Egoyan muestra una amenaza similar a la de la “vecina” (interpretada por Grace Zabriskie) en INLAND EMPIRE, una actualización sutil de los antiguos emisarios de la oscuridad en las diferentes mitologías del mundo. La idea de “dejarse ocupar” a cambio de un valor monetario horroriza, la idea de abrir tus puertas a un lobo disfrazado de oveja es tan latente en la vida de todo ser humano que da vértigo: en eso consiste la identidad, en abrir y cerrar puertas.La casa incendiada es el arquetipo central en The Adjuster. Los recuerdos, como los objetos perdidos en el incendio constante que es el paso del tiempo, vienen en un inventario de carácter exclusivo: es más lo que olvidamos que lo que retenemos. Lo que retenemos, lo hacemos debido a su valor en la constitución de nuestra identidad que, por eso mismo, es pasajera, vulnerable, presa de un contexto, de un cuerpo en el que, como en un motel, se es huésped momentáneo. Por eso el pasado, como sentencia sabiamente el chaqueño Jesús Urzagasti, será para siempre imprevisible.
El fuego es entidad purificadora, tanto en The Adjuster como en el reservorio de arquetipos de cada cultura. En medio de esa pesadilla de la que no se puede despertar, en medio de ese mar de esperanzas muertas, sólo el fuego, que parece nacer de los propios deseos de autodestrucción de los personajes, viene a limpiar. El fuego, uno de los “elementos poéticos” de Bachelard, tiene una relación misteriosa con la música por un lado, y con la sexualidad, por otro. Lo que ocurre es que el rol poético del fuego es la memoria de la domesticación, de la sublimación de algo incontrolable, de algo que nos supera como el paso del tiempo o el deseo de inmortalidad. El fuego y la música son una misma cosa, desde diferentes niveles de realidad: ambos se alimentan de su propia extinción para pervivir. Hay algo fundacional de la especie en ambos: la domesticación del tiempo y el sometimiento de la oscuridad. Ambos vienen desde arriba, regalos de la divinidad. Asimismo en The Adjuster, al fuego, acompaña inmediatamente esa melodía estremecedora que purifica el viaje cinematográfico. La música funciona por ciclos, la aparición del fuego y del incendio marca ciclos internos en la película y, así, como un gigantesco Uróboros luminoso, el fuego marca el cierre del ciclo final y el que engloba a todos los otros, la pieza final del rompecabezas que concluye la obra maestra de una manera tan inesperada, genial y lúcida que, como dije antes, emana esa fragancia de perfección que tan pocas obras de arte tienen.
No volverás a ser el mismo. ¿Viste?